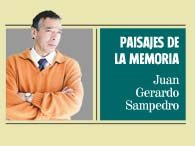A ojos distraídos, el incidente es insignificante. Hanibal Gaddafi, vástago número cuatro del pintoresco dictador libio, intenta escarmentar a sus sirvientes, una mujer de Túnez y un hombre de Marruecos, en una habitación del hotel President Wilson, en Ginebra. Los golpea, se escuchan sus gritos y aparecen los guardias del hotel, que tal como lo manda la ley suiza se llevan de inmediato preso al agresor. Dos días más tarde, su hermana Aisha promete a los suizos que su país se cobrará la afrenta de acuerdo con la Ley del Talión. En Libia, entre tanto, dos ejecutivos suizos son acusados de “inmigración ilegal” y se les encarcela ipso facto, al tiempo que las calles son invadidas por turbas furiosas que alzan por estandarte la fotografía de Gaddafi Junior. El régimen anuncia sanciones numerosas contra el gobierno suizo.
“Es Serbia allí donde hay serbios”, repetían a coro Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic cuando había que acudir a la fórmula mágica que acabaría avalando exterminios masivos. Sin siquiera pensárselo, bajo el auspicio de un torcido sentido común, Gaddafi Junior y sus valedores intentan aplicar la misma fórmula para legitimar el derecho global de los gañanes. ¿Cómo se atreven las autoridades helvéticas a considerar que la suite donde duerme un Gaddafi es aún parte de Suiza, y no orgulloso territorio libio? ¿Qué les lleva a creer que la dinastía que gobierna despóticamente a cinco y medio millones de libios va a comportarse con elemental civilidad, sólo porque visita un país donde las leyes no están para servirles?
Sin haber puesto alguna vez pie en Libia, suelo reconocer a los nacionalistas furibundos por las mafias que los integran y cobijan. No vayamos más lejos, en mi país abundan estos pueblerinos, desde siempre ligados a mafias burocráticas en el nombre de ciertos principios abstractos, interpretados oportunamente por el líder en turno. “Nacionalistas revolucionarios”, se hacen llamar, pero habemos algunos —mayoría, por cierto— que los vemos como una mera mafia. Ya imagino alguna consulta ciudadana donde nos preguntaran si queremos que nuestro petróleo siga en manos de la misma mafia. No fue en balde que un día llegaran al extremo cursi de bautizarse como familia revolucionaria. Corrección pertinente: famiglia.