1.- No existe novela con adjetivos. No hay novela histórica, novela erótica, novela policiaca. La verdadera novela es un organismo fagocito. Todo lo engulle y lo devuelve trastocado. Por eso mismo El Quijote no es una novela de caballerías o Alicia en el país de las maravillas no es una novela fantástica.
2.- Una nueva novela que sea en sí misma verdaderamente nueva re-escribe hacia atrás todo la tradición novelística. Porque en la literatura, como en la vida, las cosas se viven hacia adelante y sólo se comprenden en retrospectiva.
3.- Nada más pernicioso que el nacionalismo –un adjetivo europeo, por cierto- para la novela, que ya lo dijimos sólo respira sin adjetivos. Porque el nacionalismo es una mentira y la novela odia, aborrece la mentira. La novela entraña una búsqueda de la verdad literaria. Dentro de sus páginas todo lo que ocurre es absolutamente verdadero.
4.-Una buena novela resiste una mala traducción porque lo que la novela ha demostrado sin decirlo todos los siglos es que el estilo no es una sintaxis, ni una semántica, es una visión. Tolstoi leyó a Lawrence Sterne en francés, y expurgado por su traductor moralista: aún así pudo ver que era radicalmente distinto gracias al Tristam Shandy. Y obró en consecuencia.
5.- Machado de Assis, en Brasil, leyó también la misma traducción y produjo esa maravilla, las Memorias póstumas de Bras Cubas, otro hijo shandy.
6.-Dice Adam Thirlwell y los suscribo. La historia de la novela es, simultáneamente, la historia de una forma artística internacional altamente elevada y también la historia de sus errores. Una historia del desperdicio. ¡Nabokov, ayúdame!
7.-Los estilos novelescos son sistemas de operación dentro del leguaje para una búsqueda de efectos extralingüísticos, son por ende máquinas. Y estas máquinas estilísticas son portables. Como los celulares y los coches, o las máquinas de escribir, pueden importarse y llevarse a donde sea.
8.- Los seres humanos son más imples de lo que creemos. Puede parecer poco delicado cuando un novelista así lo afirma de sus personajes. – Sancho y don Quijote son una muestra patente-, pero por ello un gran novelista requiere pocos trazos para dibujarlos. No hay que explicar, ese es el gran aprendizaje del narrador. Puede parecer poco justo para la especie humana, pero es una verdad de novelista irrefutable. Los clichés son divertidos tanto en la vida real como en la literatura, por eso conviene burlarse.
9.-Europiccola, llamaba Joyce a Trieste. Le gustaba el cosmopolitismo. Porque sabía dos cosas como novelistas: el escritor es siempre un exiliado. Es el exiliado por excelencia, sólo en ese reino es posible escribir algo decente. Y el cosmopolita es alguien que dejó ya de tener patria., esa desfachatez decimonónica inventada por los estados de la nación, otra mentira europea. Pero también por algo más fundamentales, más profundo: porque supo que el provinciano es alguien vacío, carente de contenido. Esta verdad es más corrosiva, más letal. El provinciano se ancla en la nostalgia porque no tiene nada. El cosmopolita, habiéndolo perdido, lo tiene todo: es dueño del mundo, ancho y siempre ajeno. Es nuestro, dice Borges, ese novelista de pequeños cuentos-ensayo, como El aleph, acaso la mejor novela argentina de todos los tiempos, es nuestro sólo aquello que hemos perdido.
10.- Miguel Torga dixit. Lo universal es lo local, sin los muros. Alabado sea.


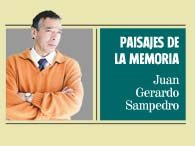



 Diario Milenio-México (08/07/08)
Diario Milenio-México (08/07/08) 